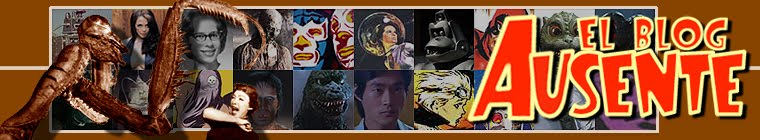A estas alturas, a poco que se sigan las novedades tebeíles por blogs y redes sociales, seguro que ya han recibido el mensaje: Chapuzas de Amor, la más reciente novela gráfica de Jaime Hernández editada por aquí (vía La Cúpula), es una lectura enorme, buenísima, de lo mejor en lo que llevamos de año. Puedo certificarlo. Jaime es un maestro indiscutible, su dibujo es primoroso y su forma de narrar única, ágil a la vez que compleja por su surtido de elipsis, saltos temporales o acciones paralelas que irrumpen en el tránsito de una viñeta a otra, y todo tan sutil, tan natural, que no admite comparación.
A ese don, tan innato como fruto de años de trabajo en libertad, se une el devenir de unos personajes que muchos lectores de cómics hemos hecho nuestros hasta sentir por ellos un aprecio que muy pocos entes de ficción alcanzan. Junto a su amiga Hopey, a Maggie Chascarrillo la hemos visto crecer durante tres décadas. ¡34 años desde que en 1981 los Hermanos Hernández publicaran el primer número de Love and Rockets! Aunque para el lector español el punto de partida se produce en 1986, en las páginas de El Víbora número 78 (ahí dejo el dato, que para algo me he tomado la molestia de escarbar en su búsqueda).
De aquella Maggie juvenil, de buen ver y aprendiz de mecánica, hemos pasado a la Maggie cuarentona y regordeta que protagoniza Chapuzas de amor, una novela gráfica que se erige no solo como una cumbre más de la saga Locas (y van…) sino también como gigantesca aproximación al género romántico desde un costumbrismo muy particular. En sus páginas discurre una emocionante historia de amor postergado y desencuentros surcada de flashbacks a un pasado familiar trágico; pero la sabiduría de Jaime Hernández extirpa toda esa blandura almibarada que hace odiosa la ficción amorosa. No, aquí hay vida, energía, intensidad, un maravilloso coro de personajes y, desde luego, emoción: al acabar es bastante probable que asome alguna lagrimilla. Así de poderosa es la cosa.
Avisado hace tiempo de que se trataba de un gran tebeo, decidí que la ocasión merecía alguna relectura previa. Un placer extra de los cómics es que es sencillo regresar a ellos. Lo descubrí hace mucho tiempo, como lector asiduo de franco-belga, cuya habitual cadencia anual de publicación casi obliga a releer al menos la entrega anterior. Pero en este caso, la decisión plantea una primera pregunta: ¿Es posible disfrutar de Chapuzas de amor sin haber leído todo lo anterior? Soy incapaz de responder a eso. Leo un comentario de alguien que había leído cosas sueltas que dice que sí, que se puede, e intuyo que es correcto; pero aún así, es mucho mejor si se conoce a los personajes.
Y ahí llega la segunda gran pregunta, que en realidad son varias: ¿Es necesario leer todo lo anterior? ¿Hay algún buen punto intermedio? ¿Y si quiero leerlo todo, cuál es el orden correcto? De entrada respondo que NO es necesario leer todo lo anterior y que con El fantasma de Hoppers, La educación de Hopey Glass y Chapuzas de amor, por este orden, el gozo está garantizado. Tanto que sin duda se querrá leer lo que falta y se planteará esa tercera pregunta:
¿Y si quiero leerlo todo, cuál es el orden correcto? Tampoco es tan complicado:
Locas 1, 2 y 3 (La Cúpula, 2006)
Penny Century (*)
El fantasma de Hoppers (La Cúpula, 2011)
La educación de Hopey Glass (La Cúpula, 2008)
El retorno de las T-Girls (La Cúpula, 2012) (*)
Chapuzas de amor (La Cúpula, 2015)
Fíjense en los asteriscos que he puesto a un par de títulos. Enseguida lo explico, pero antes hay una posible pregunta más: “Es que yo me compré algunas ediciones anteriores y esos materiales... ¿se repiten en los tres volúmenes de Locas?
Cierto. Si tienes...
Mechanics (La Cúpula, 1990)
Las mujeres perdidas (La Cúpula, 1992)
Locas: la muerte de Speedy (4 números, Brut comix, La Cúpula, 1997)
Locas: Maggie y Hoppey (6 números, Brut comix, La Cúpula, 1999)
...No es necesario que te hagas con Locas 1 y 2 (te faltará alguna historieta corta, pero nada grave) pero sí con Locas 3 porque en buena parte contiene material no publicado antes.

Respecto a los asteriscos que he puesto acompañando a Penny Century y El retorno de las T-Girls, bueno, están ahí porque uno se los puede saltar si solo interesa la parte digamos… costumbrista de Locas. Verán, cuando los Hermanos Hernandez irrumpieron en las páginas de El Víbora, enseguida me decanté por Beto. Palomar es mucho Palomar. Jaime me encantaba en la cuestión gráfica pero no acababa de encontrarle el punto a esa historia de regusto retro con chicas que ejercen de mecánicas en un planeta selvático y mujeres profesionales de la lucha libre.
Y es que Locas, en su primera etapa, la de Mechanix, es eso, un extraño híbrido de fantasía retro y culebrón ligero, alternando un contexto scifi-pop con otro muy centrado en la movida post-punk ochentera en Los Angeles cuyo punto de vista costumbrista será el que se acabe imponiendo mientras los personajes crecen, evolucionan, se hacen mayores.
Aún así, Jaime Hernández no rompe con lo explicado hasta entonces y de vez en cuando nos recuerda en segundo plano, que en el universo de Locas ese realismo urbano convive con un mundo de mujeres luchadoras que en ocasiones recupera el protagonismo, que es lo que pasa con Penny Century y con El retorno de las T-Girls. Sé que hay quien considera esos paréntesis como capítulos menores, y desde luego se apartan de la línea argumental de Maggie y Hopey, por lo que uno se los puede saltar si solo interesa esa vertiente de la continuidad de la serie; pero también es justo decir que pueden ser una lectura deliciosa.
Para acabar, he señalado que quien busque un punto intermedio por el que empezar puede acudir a la siguiente cronología, que es la que he acometido en mi relectura de estos días:
El fantasma de Hoppers supone un cambio con lo anterior. Maggie ya no es la punk alocada de antaño, ya no comparte piso con Hopey y tiene un trabajo como encargada de un edificio de apartamentos en los suburbios de Los Ángeles. La historia gira alrededor de Izzie, inicialmente la tercera de las Locas y ahora muy perjudicada mentalmente, pero surgen una serie de personajes que van a estar ahí, y en especial es importante por la irrupción de Ray, una antigua pareja.
La educación de Hopey Glass es enorme. Para mí supuso en su momento la certeza de que Jaime había superado con creces a su hermano Beto. Y aunque por el título parezca centrarse en la otra protagonista, Maggie acaba por imponerse, y no solo eso, su relación sentimental con Ray se convierte en el eje principal.
El regreso de las T-Girls se coloca cronológicamente aquí, pero como decía si lo que interesa es la trama de los desencuentros románticos de Maggie aquí nada hay de eso y su presencia es colateral, cediendo el protagonismo a su tía Penny Century y a un par de vecinas que por la noche ejercen de justicieras enmascaradas. Eso sí, como aventura de mujeres superpoderosas es un manjar fresco y luminoso.
Y llegamos a Chapuzas de amor. Otro goce infinito que en apariencia concluye, o lleva a un nuevo escalón, la complicada historia de amor entre Maggie y Ray, además de desvelar trágicos detalles de familia e infancia.
Y así, a estas alturas de la obra de Jaime Hernandez, resulta impepinable señalar que Maggie Chascarrillo es ya uno de los más grandes e importantes personajes de la historia del cómic. Un clásico contemporáneo. Una obra maestra.