Me compré Mata a tus ídolos de Luc Sante por un tuiteo de @minipetite. Bueno, no sólo por la recomendación, también por su género (la antología de reportajes periodísticos) y por ser de Libros del K.O., una editorial pequeña y recién nacida. Lo segundo no creo que requiera más explicación; lo primero, en fin, que una de las cosas que me llevé los tres años que pasé estudiando (mal) periodismo (1984-1987) fue precisamente el descubrimiento del Nuevo Periodismo y de las antologías de Tom Wolfe y Hunter S. Thompson. Desde entonces es un género que frecuento, aunque no se trate exactamente de miembros de ese movimiento, aunque su influjo está ahí, claro, puedo percibirlo en David Foster Wallace o incluso en las historietas del gran Joe Sacco. No conocía a Luc Sante (50 años residiendo como extranjero en EEUU, reza la solapa) pero el bello título (traducción de Kill all your darlings, cita atribuida a Faulkner), su condición de periodista mayormente cultural, lo bonito de la edición (pequeñita y matona, bravo) y una introducción firmada por Greil Marcus acabaron por convencerme.
Y muy bien oigan. Me lo zampé de manera voraz y ya forma parte de mis favoritos en el subgénero de la compilación de ensayos culturales. Tan sólo uno de los textos, el dedicado a reseñar unas memorias de Bob Dylan, se me hizo pesado. Que conste en acta que yo no soy dylaniano más allá de sus coqueteos con el rock a mediados de los 60. El resto del libro va de lo interesante a lo muy interesante, y en demasiadas ocasiones aúna pasión con conocimiento, que es algo que no tiene precio. Además, la variedad temática es fantástica: de las recopilaciones de garaje punk a la línea clara de Hergé, pasando por Magritte o Mapplethorpe.
Mata a tus ídolos se divide en cinco bloques. El primero tiene carácter social y autobiográfico y recoge textos en los que Luc Sante rememora la Nueva York de finales de los 70; fabula con sus ruinas futuras; recuerda su condición de inquilino en los pisos de alquiler del Lower East Side o una revuelta vecinal en el Tompkins Square Park; carga contra la alcaldía de Giuliani; recuerda la figura del delincuente John Gotti y acaba escarbando en la extraña condición de Nueva Jersey por su condición de satélite de la Gran Manzana.
El segundo bloque parece continuar esa tónica con un primer texto en el que rememora su experiencia laboral adolescente en una poco recomendable fábrica de New Jersey; pero luego prosigue con un breve ensayo sobre la etimología de la palabra dope (de ahí viene doparse, ustedes entienden); con su condición de ex fumador amante del tabaco; con un fabuloso análisis de la violencia festiva y enajenada que ha frecuentado históricamente la Nochevieja y la celebración del Año Nuevo (como él dice, hay algo atávico en tanta muerte); la historia de los afters neoyorquinos donde nació el punk; su visita al intento (grunge) de resucitar Woodstock en 1999 (donde hace gala del tipo de humor cínico que me seduce) y un par de inteligentes esbozos sobre Terry Southern o el libro Hip: The History de John Leland. Al leerlos todos de seguido se denota la no forzada cohesión entre ellos en su viaje de la fiesta y la droga al “Eras demasiado moderna, nena. Ya no te aguanto” que cierra la semblanza de Southern.
La temática del tercer bloque es clara y diáfana: la música. Ahí está el texto sobre Dylan que mencionaba; la loa, siempre insuficiente, a los Nuggets (indispensables recopilatorios de garaje punk sesentero); la vindicación de una banda tan oscura para nosotros como The Mekons; la muy interesante historia de Buddy Bolden, su banda y la génesis del Funky Butt una sudorosa noche de 1902 en Nueva Orleans. El bloque finaliza con La invención del Blues, una pieza maestra en la que traza y acota en tiempo y lugares concretos el nacimiento del lamento negro por excelencia.
El quinto bloque concentra artes visuales diversas y es donde más se deja notar su condición de hijo de emigrantes belgas. Sólo así se entiende un texto dedicado a Hergé y la línea clara, uno sobre Víctor Hugo como epítome de la cultura pop de masas u otro sobre Magritte (en el que además establece finos lazos con Fantomas). Eso añade valor al libro, que se enmarca en la tradición de análisis de la pop culture estadounidense pero que se libra así del estigma etnocentrista del que siempre adolecen los estudios que de allí nos llegan, y en donde parece no haber otra cultura que la suya. El bloque finaliza con tres fabulosos textos sobre fotografía. Quizá en mi entusiasmo influya que no es una disciplina que conozca demasiado. El primero lo dedica a Walker Evans y su ingente labor para la Farm Security Administration fotografiando pequeños pueblos y granjas durante la década de los años 30. El segundo a Michael Lesy y su antología de recuperación fotográfica Wisconsin Death Trip (1973), obra que intuyo como muy clave para demasiadas cosas (entre ellas, dar la pista que difundió las fotos de difuntos de que fueron tradición hace más de un siglo), así que deberé darle un ojo como pueda. Y para acabar una diáfana y muy reveladora semblanza del polémico y genial Mapplethorpe.
En el breve y último bloque Luc Sante regresa a la experiencia autobiográfica directa (que en realidad siempre está presente de alguna manera) para hablar de su adolescente lectura del Aullido de Allen Ginsberg y de cómo acabaron siendo vecinos, o del impacto juvenil que le supuso la lectura de Rimbaud. En fin, literatura que un joven Sante devora como debe hacerse, yéndole la vida en ello.
Una de las cosas que más valoro de una lectura es su capacidad para hacerme tirar del hilo, de completar lo que explica escarbando por la red. Con Mata a tus ídolos me ha sucedido de nuevo y lo celebro. He googleado en busca del Wisconsin Death Trip, del Funky Butt, de Buddy Bolden, de la foto de Magritte con su cuadro de Fantomas, e incluso he vuelto a ponerme el primer Nuggets. No puedo pedir nada más. O sí. Matemos a Luc Sante. Aquí les dejo una entrevista, el enlace para comprarlo vía Amazon o directamente a la propia editorial.
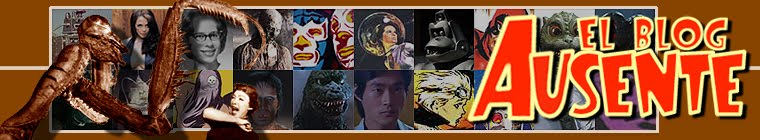































6 comentarios:
HERMANO ABSCENCE: Me alegra que reivindiques "Nuggets " que fue recopilado gracias a Lennny Kaye 8-) guitarrista de la banda de Patty Smith ,cuando el tocó en 1976 en Barcelona con Patty Smith conoció a Diego A .Manrique y este le dijo que se estaba haciendo una recopilación de rock urbano underground español,con un titulo que hoy parece muy pintoresco :"VIVA EL ROLLO ",en este recopilatorio los grupos solian cantar en un inglés muy macarronico y eran de barrios de Madrid como Vallecs,
ó La Elipa ,ean bandas como Moon,Indiana y los legendarios Burning y fuerón un antecedente proto Punk a la española.
Los Burning llevan ya 38 años tocando yo los vi en 1983 en la sala Rockhola y verlos tocar fue una maravilla con Antonio,Pepe "Risi " y Johnny y fue una gozada.
Yo vi a Burning tocar en aquel festival organizado en Burgos por el manager de los Storm ,que el diario Burgos,prensa del movimiento , le llamó ala gente que fue al concierto la invasión de la"Cochambre" ,en ese concierto Burning partierón la pana al estilo New York Dolls,luego los vi en San Sebastian de teloneros de Doctor Feelgood , en una minigira por Bilbao,San Sebastian ,Madrid y Barcelona y los de Madrid destrozarón a los londinenses,ya sin su guitarrista Wilco Johnson,sustituido por Johnny Guitar.
<span>D. Ausente, Las revueltas en Tompkins Square las mencionaba Lou Reed an su disco "New York", creo que en el tema "Hold on", me parece que era el parque donde dormían los sin hogar y las revueltas sucedieron cuando la policía decidió echarlos de allí. </span>
<span>De The Mekons, tengo un Lp de 1987 "Honky Tonkin´", que aparte de la música, que era un country punk de muy buena calidad, traía de portada un cuadro de C.D.P. Friedrich, </span>"El naufragio del Esperanz<span>a" que ya de aquellas me fascinaba por estar en el libro de Música que teníamos en 1º de BUP, un par de versiones de temas country co-jo-nu-das ("Sleepless nights" de Fellice & Boudleaux Bryant) y otra "Please, don´t let me love you", y en la carpeta interior traía libros recomendados para leer con cada canción, como buenos educadores (Los Redskins hacían algo así en su único Lp).</span>
Y sobre Buddy Bolden, Dr. John, en "Goin´ Back to New Orleans" de 1992, hace una version de un tema de Jelly Roll Morton titulado "I thought I Heard Buddy Bolden say" y cuenta en las notas que era considerado en New Orleans el inventor del Jazz.
El libro suena superapetecible, en cuanto llegue a España intentaré buscarlo. Por cierto, ya sabrá que los Dexys sacan nuevo disco y cuentan por ahí que está estupendo.
Aunque con menos asiduidad que hace años sigue siendo un gran placer leerle, D. Ausente. Saludos desde Beirut.
Hombre, Alejandro. Qué alegría leerte. Por los apuntes que das, te puedo garantizar que el libro será de tu agrado.
Excelente reseña para un excelente libro! Acabo de terminarlo y me
han entrado ganas de salir corriendo a por más obras de Sante. Adjunto
enlace al microcomentario que he escrito para mi blog por si a alguien
le interesa echarle un
vistazo:http://bailarsobrearquitectura.wordpress.com/2013/05/07/kill-all-your-darlings/
Saludos,iago lópez
Publicar un comentario